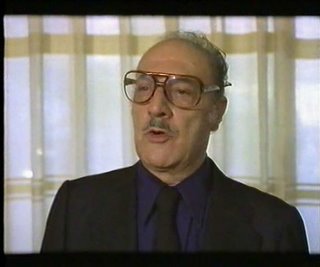Después de Muerte de un ciclista y Calle mayor, La venganza consiguió proyectar internacionalmente al joven Juan Antonio Bardem gracias a la buena acogida recibida en Cannes y la nominación al Oscar como mejor película extranjera de 1958. Aquel que posteriormente denunciara la situación "políticamente ineficaz e industrialmente raquítica" del cine español, sin embargo consiguió desenvolver su carrera como cineasta, en pleno "franquismo", realizando películas de corte inequívocamente izquierdista. Pese a pagar un cierto canon a la censura, las simpatías hacia la "lucha campesina" apenas quedan disimuladas -y ello aunque el texto no mencione en ningún momento la palabra "huelga".
Después de Muerte de un ciclista y Calle mayor, La venganza consiguió proyectar internacionalmente al joven Juan Antonio Bardem gracias a la buena acogida recibida en Cannes y la nominación al Oscar como mejor película extranjera de 1958. Aquel que posteriormente denunciara la situación "políticamente ineficaz e industrialmente raquítica" del cine español, sin embargo consiguió desenvolver su carrera como cineasta, en pleno "franquismo", realizando películas de corte inequívocamente izquierdista. Pese a pagar un cierto canon a la censura, las simpatías hacia la "lucha campesina" apenas quedan disimuladas -y ello aunque el texto no mencione en ningún momento la palabra "huelga".La venganza es un drama rural centrado en las peripecias de una partida de segadores que intentan sobrevivir como pueden y resolver los inveterados conflictos familiares que amenazan con destruirlos. Juán (Jorge Mistral) regresa al pueblo tras diez años en la cárcel por un crimen que no cometió. Ya con su hermana (Carmen Sevilla), prometen venganza contra El torcido (Raf Vallone, un claro trasunto de las izquierdas) al que culpan de la desdicha familiar. Sin embargo, la solidaridad de clase encontrada en los caminos de la siega, así como el amor surgido entre Luis y Andrea terminarán suavizando esta lucha de contrarios, convertidos en iguales, hasta alcanzar la reconciliación final. Una metáfora bastante evidente, por cierto, de la estrategia de "reconciliación nacional" que iba a seguir el PCE (partido al que pertenecía el propio Bardem) durante la década siguiente.
Es destacable el contraste entre esta actitud de la izquierda cultural a favor de la reconciliación y la unidad desde el reconocimiento mutuo ("Mirémonos tal y como somos"), una tendencia que continuó en la transición democrática, con la política de confrontación que se ha vuelto más común últimamente, y en donde puede comenzar a discutirse eso de que "cabemos todos".