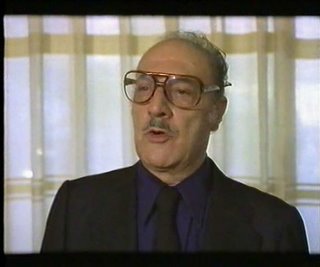La eugenesia, es decir, la selección artificial de seres humanos con el propósito de mejorar la especie, no fué una idea exclusivamente platónica o fascista, pues también cautivó a muchos socialistas y feministas "progresistas" a partir del siglo XIX. Las ideas de activistas como
Margaret Sanger, que promulgaron versiones radicales de la
planificación familiar compatibles con la esterilización de los genéticamente débiles, probablemente penetraron en la izquierda libertaria española del siglo XX, encontrando una de sus expresiones más delirantes en Aurora Rodríguez Carballeira (1879 - 1955), progenitora de la malograda revolucionaria
Hildegart (1914-1933).
Es cierto que hay cosas que sólo pasan en la realidad. La socialista Aurora Rodríguez concibió a su hija Hildegart (en alemán "jardín de sabiduría"), tras seleccionar al progenitor masculino, un tarambana marino ex seminarista, con la esperanza de alumbrar una especie de mesías del socialismo libertario. Tan alta "misión" consistía nada menos que en erradicar la explotación política del proletariado así como la sexual que sufría la mujer "burguesa". En menos de veinte años de vida, Hildegart llegó a licenciarse en derecho y militar en el
partido socialista, del que se desvinculó finalmente. También publicó varios artículos y ensayos promoviendo una
educación sexual revolucionaria. Murió en 1933 después de que su progenitora femenina, que consideraba traicionadas sus expectativa mesiánicas, le descerrajara a la muchacha tres tiros en la cabeza y otro en el corazón.
La rocambolesca historia de Hildegart acaba de ser novelada por la escritora
Carmen Domingo, y fué llevada al cine en 1977 por
Fernando Fernán Gómez.
Acaso lo más interesante del caso Hildegart sea el contraste entre las ideas "progresistas" eugenésicas, basadas en el perfeccionamiento de la biología humana, y el poder de la educación, fundamentado en una confianza casi ilimitada en la plasticidad y la perfectibilidad de la naturaleza humana. En efecto, Hildegart no es una "tabla rasa", los límites de su educación libertaria y socialista se toparán con la "mala sangre" de su progenitor masculino que finalmente terminarán arruinando tan sublime misión.
Políticamente, el asesinato de Hildegart aportó buenos argumentos a la derecha española para mostrar los efectos perniciosos que el feminismo libertario habría de ocasionar a la sociedad. Quizás por esta razón política el tribunal republicano determinó que la acusada, Aurora Rodríguez, era más bien una paranoica irresponsable que una fría asesina. La sentencia favorecía una interpretación
psicológica del crimen (incluso en cuanto "crimen compasivo") en lugar de la interpretación
ideológica o memética preferida por los conservadores (el feminismo radical como "ideología tóxica").
A decir verdad, Fernán Gómez, él mismo una especie de criptoanarquista, imprime al film un tono de documentalismo y realismo bastante afectado y poco creíble. Empezando por la elección de la protagonista, una bellísima Carmen Rodán que ayuda a proporcionar fuertes dosis de erotismo a la película (rodada en plena euforia del "destape"), pero a costa de traicionar claramente el
aspecto original de Hildegart. Por último, sorprende poco que Fernán Gómez y Azcona, autor del guión, hagan suya la interpretación disculpatoria que presenta a la sociedad burguesa, en último término, como la verdadera inductora del crimen.
 Fernando Fernán Gómez interpreta a un "anacoreta laico", escéptico y socarrón en esta tragicomedia de Rafael Azcona, que logra redactar un sólido manifiesto visual de costumbrismo mágico y libertario. Un cuarto de baño es convertido en recinto poético de las utopías fracasadas (hay referencias al fracaso del marxismo) en el que Fernando Tobajas se aísla del mundo exterior, a medio camino entre el anacoreta clásico y el hikikomori de la era electrónica. Además del desencanto ante la posibilidad de una revolución política, el desenlace del film quizás también quiere representar el destino del artista y la imposibilidad de redención por el amor. Martine Audo (Arabel lee), una intérprete prácticamente inédita, viene a ser aquí algo así como la sombra moderna de Beatriz y proporciona las inevitables referencias al destape. A destacar también la presencia breve de Luis Ciges, interpretando a un maître árabe.
Fernando Fernán Gómez interpreta a un "anacoreta laico", escéptico y socarrón en esta tragicomedia de Rafael Azcona, que logra redactar un sólido manifiesto visual de costumbrismo mágico y libertario. Un cuarto de baño es convertido en recinto poético de las utopías fracasadas (hay referencias al fracaso del marxismo) en el que Fernando Tobajas se aísla del mundo exterior, a medio camino entre el anacoreta clásico y el hikikomori de la era electrónica. Además del desencanto ante la posibilidad de una revolución política, el desenlace del film quizás también quiere representar el destino del artista y la imposibilidad de redención por el amor. Martine Audo (Arabel lee), una intérprete prácticamente inédita, viene a ser aquí algo así como la sombra moderna de Beatriz y proporciona las inevitables referencias al destape. A destacar también la presencia breve de Luis Ciges, interpretando a un maître árabe.