
lunes, mayo 22, 2006
¡Qué grande es el cine político hispano!

domingo, mayo 21, 2006
Pepermint Frappe (1967), de Carlos Saura
 A Pepermint Frappe no se le puede considerar un film político genuino, pero indudablemente no carece de un sentido político, digamos, transversal (y crítico con el «franquismo», en particular) .
A Pepermint Frappe no se le puede considerar un film político genuino, pero indudablemente no carece de un sentido político, digamos, transversal (y crítico con el «franquismo», en particular) .martes, mayo 16, 2006
Las últimas horas: cine político monárquico
 Las últimas horas, con guión y dirección de Santos Alcocer, es una película de temática histórica y política anómala, por esta misma razón, en una época en la que en el cinema español proliferaban las comedias ligeras y, de modo general, un cine de entretenimiento que mejor correspondía a la incipiente sociedad de consumo (en aquel «decenio del desarrollo»). Por lo demás, la película desarrolla, a través de la narración de las últimas horas del régimen previas a la proclamación de la II República (el 14 de abril de 1931), las tesis partidarias del monarquismo español, una de las llamadas «familias» constitutivas del régimen franquista (junto a la Iglesia, el ejército, la derecha tradicionalista y la falange). Por supuesto, estas tesis «monárquicas» eran coherentes con la ideología oficicial, pues España ya se había proclamado monarquía tradicional católica, con Francisco Franco como regente vitalicio.
Las últimas horas, con guión y dirección de Santos Alcocer, es una película de temática histórica y política anómala, por esta misma razón, en una época en la que en el cinema español proliferaban las comedias ligeras y, de modo general, un cine de entretenimiento que mejor correspondía a la incipiente sociedad de consumo (en aquel «decenio del desarrollo»). Por lo demás, la película desarrolla, a través de la narración de las últimas horas del régimen previas a la proclamación de la II República (el 14 de abril de 1931), las tesis partidarias del monarquismo español, una de las llamadas «familias» constitutivas del régimen franquista (junto a la Iglesia, el ejército, la derecha tradicionalista y la falange). Por supuesto, estas tesis «monárquicas» eran coherentes con la ideología oficicial, pues España ya se había proclamado monarquía tradicional católica, con Francisco Franco como regente vitalicio.domingo, mayo 14, 2006
La terra trema (1948), de Luchino Visconti
 Aunque este es un blog de cine español...hoy traemos este famoso film de Luchino Visconti, una de las referencias del «neorrealismo» y que sin duda debió influir en la demanda de más «realismo» que algunos cineastas, críticos e intelectuales propugnaron durante el franquismo.
Aunque este es un blog de cine español...hoy traemos este famoso film de Luchino Visconti, una de las referencias del «neorrealismo» y que sin duda debió influir en la demanda de más «realismo» que algunos cineastas, críticos e intelectuales propugnaron durante el franquismo.La dialéctica de clases (pescadores contra mercaderes) y de ideas (las viejas ideas conformistas frente a las nuevas y heroicas ideas ¿comunistas?) la concentra Visconti en el punto de vista del protagonista y héroe del drama: ‘Ntoni. Este es un joven pescador de Aci Trezza que despierta a la conciencia de la explotación a la que una estructura corporativista (en la escena final aparecen leyendas mussolinianas dentro de la oficina de los contratistas) obliga a esta pobre sociedad de pescadores. Desde esta nueva conciencia, ganada a través del duro trabajo y la lucha por la supervivencia, ‘Ntoni emprenderá un nuevo camino hacia la libertad individual. Afrontará no sólo la resistencia de las estructuras económicas, jurídicas y policiales del Estado, sino la reticencia «colectivista» y tradicional de los lugareños. De hecho, lo que el protagonista pretende no es tanto una revolución social, al modo colectivista-comunista, sino establecerse como trabajador autónomo, liberado. Y, de hecho, da los pasos oportunos: hipoteca la casa, obtiene un préstamo bancario, compra nuevos materiales y se hace a la mar con su recién adquirida independencia. Sin embargo, la mala fortuna y la opresión de las estructuras económicas impedirán que prospere esta breve experiencia de libertad personal.
 ‘Ntoni no es sólo un héroe romántico e idealista puro, a la manera de Ludwig, sino un emprendedor fallido. Su empresa «egoísta» le ha conducido a la ruina primero económica y más tarde moral, al recibir el desprecio social, de parte de esa «alma colectiva» que aún no ha despertado a la conciencia subjetiva. Sin embargo, su heroico enfrentamiento con las estructuras termina por producir frutos inesperados, al recibir el pueblo nuevas ayudas en capital (de parte de una condesa a la que Visconti saca atiborrándose de pastas y con gafas de sol) que les permitirán hacerse con nuevas barcas, promesa segura de un futuro aumento en la productividad. ‘Ntoni, desplazado, se transfigura así en una especie de Prometeo involuntario, románticamente incomprendido por causa de la estolidez de una cultura tradicional y de unas estructuras económias obsoletas, que no permiten la liberación de las fuerzas productivas.
‘Ntoni no es sólo un héroe romántico e idealista puro, a la manera de Ludwig, sino un emprendedor fallido. Su empresa «egoísta» le ha conducido a la ruina primero económica y más tarde moral, al recibir el desprecio social, de parte de esa «alma colectiva» que aún no ha despertado a la conciencia subjetiva. Sin embargo, su heroico enfrentamiento con las estructuras termina por producir frutos inesperados, al recibir el pueblo nuevas ayudas en capital (de parte de una condesa a la que Visconti saca atiborrándose de pastas y con gafas de sol) que les permitirán hacerse con nuevas barcas, promesa segura de un futuro aumento en la productividad. ‘Ntoni, desplazado, se transfigura así en una especie de Prometeo involuntario, románticamente incomprendido por causa de la estolidez de una cultura tradicional y de unas estructuras económias obsoletas, que no permiten la liberación de las fuerzas productivas.
A pesar de que el film se ha leído en clave anti-capitalista, y al margen incluso de lo que pudiera pensar el autor, en realidad pensamos que la dialéctica de La terra trema no se establece, sencillamente, entre poseedores y desposeídos, proletarios y capitalistas, sino entre cultura tradicional e individualismo, entre corporativismo y empresarialidad. No es el «capitalismo» (¿qué capitalismo?) sino la falta de una estructura jurídica (y también mental, cultural) favorable al capitalismo privado, aquello que ahoga la iniciativa personal del protagonista, devolviéndole del tiempo heroico de la ilusión (kairos), al tiempo del trabajo esclavo y el conformismo popular (el tiempo «crónico» que permite a Visconti dotar a la trama de una estructura circular angustiosa).
viernes, mayo 12, 2006
Alma de Dios (1941), de Ignacio F. Iquino
Horrible film; only interesting by: 1) it's a historical document about the moral situation after the Spanish civil war (absolutely ridiculous). 2) the valuable work of two great players: José Isbert and Paco Martínez Soria. A fully calamity from the technical point of view. The sixth film of Ignacio F. Iquino that developed a both long and poor career.
 Un «film horrible», técnicamente calamitoso (!?) que, sin embargo, se considera «documento histórico» de la ridícula situación moral de posguerra. Por nuestra parte, somos escépticos en cuanto a la consideración del cine como un «documento histórico» objetivo. No cabe duda que el cine (y el teatro, la literatura &c) inevitablemente refleja aspectos epocales e históricos, pero lo hace desde un peculiar punto de vista ficticio, personal e ideológico. Ni siquiera el cine documental, precisamente en virtud de multitud de presupuestos ideológicos y filosóficos, puede considerarse un registro o documento histórico objetivo (como, por cierto, se puso claramente de manifiesto en el análisis de Tierra sin pan).
Un «film horrible», técnicamente calamitoso (!?) que, sin embargo, se considera «documento histórico» de la ridícula situación moral de posguerra. Por nuestra parte, somos escépticos en cuanto a la consideración del cine como un «documento histórico» objetivo. No cabe duda que el cine (y el teatro, la literatura &c) inevitablemente refleja aspectos epocales e históricos, pero lo hace desde un peculiar punto de vista ficticio, personal e ideológico. Ni siquiera el cine documental, precisamente en virtud de multitud de presupuestos ideológicos y filosóficos, puede considerarse un registro o documento histórico objetivo (como, por cierto, se puso claramente de manifiesto en el análisis de Tierra sin pan).lunes, mayo 08, 2006
La cinematografía y las artes de José Camón Aznar
 La breve publicación “La cinematografía y las artes” (Madrid, 1952), de José Camón Aznar nos ofrece una excelente oportunidad de analizar la reflexión de un filósofo durante el período clásico del cine español. Suponemos que su labor es un buen ejemplo de reflexión filosófica no implantada en la realidad, abstracta, y por ello en buena medida extravagante, distinta de las ideas que elaboran los trabajadores del cine. Los cineastas han de tener algún tipo de idea sobre la actividad que realizan, a no ser que sean autónomatas. Estas ideas están, por decirlo de alguna manera, mucho más cercanas a la actividad cinematográfica que las que suelen exponer los filósofos. No quiere esto decir, por supuesto, que las nubes ideológicas de los cineastas sean menos basura que las de los filósofos exentos de la realidad. Sin embargo, son necesarias a fin de reconstruir las operaciones de estos mismos cineastas. José Camón Aznar no tiene la necesidad de dar cuenta de ninguna actividad cinematográfica, y más bien se limita a trasladar al cine ciertas teorías, muy abstractas, que ya había expuesto a propósito de la pintura. Sin influencia efectiva en el mundo del cine, este texto queda en el limbo de la basura ideológica.
La breve publicación “La cinematografía y las artes” (Madrid, 1952), de José Camón Aznar nos ofrece una excelente oportunidad de analizar la reflexión de un filósofo durante el período clásico del cine español. Suponemos que su labor es un buen ejemplo de reflexión filosófica no implantada en la realidad, abstracta, y por ello en buena medida extravagante, distinta de las ideas que elaboran los trabajadores del cine. Los cineastas han de tener algún tipo de idea sobre la actividad que realizan, a no ser que sean autónomatas. Estas ideas están, por decirlo de alguna manera, mucho más cercanas a la actividad cinematográfica que las que suelen exponer los filósofos. No quiere esto decir, por supuesto, que las nubes ideológicas de los cineastas sean menos basura que las de los filósofos exentos de la realidad. Sin embargo, son necesarias a fin de reconstruir las operaciones de estos mismos cineastas. José Camón Aznar no tiene la necesidad de dar cuenta de ninguna actividad cinematográfica, y más bien se limita a trasladar al cine ciertas teorías, muy abstractas, que ya había expuesto a propósito de la pintura. Sin influencia efectiva en el mundo del cine, este texto queda en el limbo de la basura ideológica.II.- El color en el cine
Camón Aznar comienza afirmando que:
“el color en arte es siempre artificial. Cada escuela y aun cada artita ve la naturaleza con unas tintas diferentes. Y estas versiones pictóricamente arbitrarias son, sin embargo, las que nos dan una impresión más mordiente y viva de la realidad”.
Una coloración fotográfica, propia del cine, resulta “lacia y miserable”. Las películas en color, por un lado, presentan un mundo irreal:
“Nos entregan un mundo desvanecido, de opaca materia, con unas pesadas entonaciones oscuras, con cielos macizos y fisonomías pálidas o amuñecadas (…) Mucho más que en las cintas monocromas, en estas coloreadas nos representa el cine un universo de fantasmas. (…) Y hasta nos atrevemos a afirmar que cuanto más progrese la técnica y con mayor acuidad refleje la realidad, las películas resultarán más vagorosas y mortecinas y en definitiva más infieles a esa misma realidad”.
“No sólo cada artista, sino cada hombre ve el mundo con una coloración distinta. Y todos nos sentimos traicionados cuando en el cine advertimos una policromía que es posible que sea la real, pero que desde luego no es lo que nosotros percibimos o imaginemos. (…) Con sólo las imágenes en blanco y negro, la imaginación evoca un mundo que puede adaptarse a su personal concepción de la naturaleza. Y es este margen concedido a la intimidad del espectador lo que hace que este cine monocromo tenga más puros valores estéticos que el cine en color”
“Una época no es sólo un conjunto de atuendos y ambientes distintos de los nuestros. Es, sobre todo, un repertorio de ideas y de costumbres que modelan de una manera singular las fisonomías y actitudes. Nunca un hombre de hoy, por gran cómico que sea, se podrá subrogar en la personalidad de un antiguo”.
IV.- Irrealidad del Arte
Esta “auténtica realidad” no es la realidad cotidiana y materialista, óptica, fotográfica, sino la realidad poética y sublime.
“Un empacho de realidad alejará del cine a la humanidad con un poco de espíritu. El Arte es siempre liberación del cotidianismo. Y este mundo táctil, plebeyo y cercano, es el que el cine quiere utilizar en unas historias que con este material tendrán que ser tambien crudas y vulgares”.
“Observemos los escenarios de las viejas películas. Todas se hallan abrumadas de accesorios que tienden a reconstruir con fidelidad el ambiente del film. Y, sin embargo, esa escenografía nos produce una impresión confusa. Le perjudica a sus cualidades emotivas. En la película española El Escándalo, la acción no alcanza su plenitud dramática por esa exuberancia de muebles y accesorios isabelinos que encombran su escenografía”.
Nueve cartas a Berta (1966), de Basilio M. Patino
 Basilio Martin Patino, nacido en Salamanca en 1930, escribió y dirigó en 1966 su primer largometraje: Nueve Cartas a Berta, película agasajada con numerosos galardones, entre ellos la Concha de Plata del Festival de San Sebastian. Además de las Cartas, Patino es también autor de varias películas. A nosotros nos interesan, en especial, Queridísimos verdugos (1973), Canciones para después de una guerra (1971) o Caudillo (1974), debido a su gran pregnancia en el desarrollo del cine político español.
Basilio Martin Patino, nacido en Salamanca en 1930, escribió y dirigó en 1966 su primer largometraje: Nueve Cartas a Berta, película agasajada con numerosos galardones, entre ellos la Concha de Plata del Festival de San Sebastian. Además de las Cartas, Patino es también autor de varias películas. A nosotros nos interesan, en especial, Queridísimos verdugos (1973), Canciones para después de una guerra (1971) o Caudillo (1974), debido a su gran pregnancia en el desarrollo del cine político español.Nueve cartas, con un aire reconocible de Nouvelle Vague hispánico y salmaticense modo, narra las peripecias de un joven español, «pinta y descarado» al que se le ofrece la oportunidad de estudiar «en el extranjero», lugar desde el que dirige diez menos una epístolas a su novia de provincias.
 El contexto religioso del II Concilio Vaticano resulta, por cierto, de la mayor importancia en la película. Se aboga por un cristianismo interiorizado, crítico con el catolicismo exterior, de procesión y casticismo, una espiritualidad nueva y protestantizada que pueda «hablar con Dios directamente, sin retórica». En este sentido, Nueve Cartas muestra con claridad el papel del Concilio y de la protestantización del catolicismo como adelantados del progresismo político que iba a tomar cuerpo en la España de los siguientes años. La retórica y la estética del film se ponen al servicio de esta propuesta «protestante»; sólo desde aquí se comprende la atención por el verbalismo, el interiorismo, el silencio, el rechazo por las manifestaciones externas…temas tan queridos por los existencialistas y los partidarios del aggiornamento.
El contexto religioso del II Concilio Vaticano resulta, por cierto, de la mayor importancia en la película. Se aboga por un cristianismo interiorizado, crítico con el catolicismo exterior, de procesión y casticismo, una espiritualidad nueva y protestantizada que pueda «hablar con Dios directamente, sin retórica». En este sentido, Nueve Cartas muestra con claridad el papel del Concilio y de la protestantización del catolicismo como adelantados del progresismo político que iba a tomar cuerpo en la España de los siguientes años. La retórica y la estética del film se ponen al servicio de esta propuesta «protestante»; sólo desde aquí se comprende la atención por el verbalismo, el interiorismo, el silencio, el rechazo por las manifestaciones externas…temas tan queridos por los existencialistas y los partidarios del aggiornamento.domingo, mayo 07, 2006
Zalacaín el aventurero (Juan de Orduña, 1955)

I
Zalacaín, el aventurero, adaptación de la novela homónima de Pío Baroja, no es, ciertamente, una película política. A manos de Juan de Orduña, la novela se transforma en un entretenido melodrama de tintes románticos (cementerio y rapto de doncella en un convento, incluidos). Podemos, sin embargo, entresacar algunos apuntes.
II
Es de resaltar la visión ambigua que se tiene de lo mercantil. Siguiendo la estela de los adultos de Ch. Dickens, la película presenta a un mezquino director de circo (precisamente de un circo, el ámbito de los “sueños” y de lo “poético” antimercantil) que maltrata a su sobrina por dejar pasar a Zalacaín sin haber pagado su entrada, y que también explota a una niña domadora de leones. El abuelo de Zalacaín se enfrenta a este “explotador de niños”, como él le llama, y le acusa de exponer la vida de la niña tan sólo por ganar unos cuartos. Sin embargo, el mismo abuelo, antes de morir, aconseja a Zalacaín (que, como hombre de acción, se inclina a la guerra) que no se meta soldado, sino que se dedique a comerciar entre un bando y otro. “No vayas de soldado. Al comercio, hijo, al comercio. Les compras a unos y les vendes a los otros”, le dice. El comercio sería una actividad lucrativa más allá de los “partidos contendientes”. Según la sabiduría popular, encarnada en el abuelo, tomar partido en la guerra conllevaría la ruina personal y familiar. El comercio sería una actividad más segura y más próspera, no exenta de cierta picaresca y cinismo.
III
Zalacaín es una muestra más de cierto apoliticismo que afecta a un buen número de películas franquistas. La acción transcurre durante la tercera guerra carlista. Pero es una guerra que sirve más bien de decorado de la acción y que nunca pasa a formar parte de la motivación de los personajes. El pueblo no la ve como algo suyo. No toma partido ni por los carlistas ni por los liberales. Es más, parece que desconocen las razones de la guerra. La gente es obligada a la fuerza a alistarse en una contienda sentida como ajena. En diversos momentos los personajes señalan que no son políticos, expresando su neutralidad, o más bien fastidio por una guerra que destroza sus pueblos, haciendas y vidas. Parecen desear la paz, no importa ganen los carlistas o los liberales.
De hecho, la película deja entrever un tercer bando, el de los contrabandistas (y el de los comerciantes), que está más allá de los carlistas y liberales. Trafican con armas y con comida, y atracan a las personas que se mueven por tan peligrosos e inestables caminos. Ellos también se declaran como “no políticos”, y atienden tan sólo a las ganancias personales del momento. Ellos, como el pueblo, también se sienten ajenos a la guerra, que tan sólo es una circunstancia objetiva en la que hay que sobrevivir.
IV
Como curiosidad, en Zalacaín se dan muchas muestras de folklorismo vasco. Se recrea en costumbres, bailes y canciones tradicionales vascas, sobre todo en la boda de la hermana de Zalacaín (interpretada por María Dolores Pradera). Ésta incluso llega a cantar un Zortziko que comienza: “Alegre el txistulari, su txistu y su tambor, y viene el bertzolari con su verso mejor”. Ni un montañés nacionalista vasco podría haber escrito tantos tópicos en una sola frase. Sirva como prueba de que en el cine franquista no existía la represión de la “cultura vasca”, y que incluso se complacía recreándola.
Otro detalle. Los mercenarios llevan en cierto momento a Zalacaín y a su cuñado a una venta donde se canta y se baila jotas navarras. El jefe le pregunta si son vascongados (a lo que responden que sí), y él se refiere a sí mismo y a los suyos como navarros.
sábado, mayo 06, 2006
¡Arriba Azaña!
 Sobre una novela de José María Vaz de Soto (El infierno y la brisa) dirigió en 1978 José María Gutierrez Arriba Hazaña (parodia titular del célebre «Arriba España» ideado por Ramiro Ledesma), con Fernando Fernán Gómez y Hector Alterio al frente del reparto. La película, de género inexcusablemente político, forma parte del nuevo cine de legitimación democrática, frente al régimen anterior. Manuel Azaña es presentado como el símbolo de la resistencia democrática, en la estirpe de los también sacrílegos Voltaire, Lutero &c.
Sobre una novela de José María Vaz de Soto (El infierno y la brisa) dirigió en 1978 José María Gutierrez Arriba Hazaña (parodia titular del célebre «Arriba España» ideado por Ramiro Ledesma), con Fernando Fernán Gómez y Hector Alterio al frente del reparto. La película, de género inexcusablemente político, forma parte del nuevo cine de legitimación democrática, frente al régimen anterior. Manuel Azaña es presentado como el símbolo de la resistencia democrática, en la estirpe de los también sacrílegos Voltaire, Lutero &c.viernes, mayo 05, 2006
Todos somos necesarios
 José Antonio Nieves Conde, nacido en Segovia en 1911, es uno de los cineastas españoles más atípicos. Militante de Falange Española, fue encuadrado junto a la «generación de los renovadores» del nuevo cine social español. Su falangismo «de izquierdas» encontró una excelente expresión en el film Surcos (1951), con el que se ganó la oposición de algunas autoridades civiles y religiosas. Cinco años más tarde vería la luz Todos somos necesarios (con una espléndida realización, fotografía y música), fábula anti-capitalista en la que tres presidiarios abandonan la cárcel, tras cumplir su condena, y emprenden un viaje en el que deberán enfrentar un gran dilema moral. Uno de los expresidiarios es un médico (Alberto Closas) requerido para que realice una operación de emergencia. La víctima es un niño abandonado a su suerte por su padre, un hombre de negocios cínico, lúbrico y «para el que solo hay una realidad, el dinero». Por contra, los exreclusos de Todos somos necesarios son individuos sentimentales, aunque de conciencia nocturna y culpable que, tras despertar a la conciencia social alcanzada en toda reclusión obligatoria, se enfrentan nuevamente al rechazo y la hipocresía públicas (un ladrón mira a un hombre de negocios y le dice: «Juraría que usted y yo tenemos algo en común»; un policía comenta: «Si nos diese por detener a hombres de negocios respetables...»)
José Antonio Nieves Conde, nacido en Segovia en 1911, es uno de los cineastas españoles más atípicos. Militante de Falange Española, fue encuadrado junto a la «generación de los renovadores» del nuevo cine social español. Su falangismo «de izquierdas» encontró una excelente expresión en el film Surcos (1951), con el que se ganó la oposición de algunas autoridades civiles y religiosas. Cinco años más tarde vería la luz Todos somos necesarios (con una espléndida realización, fotografía y música), fábula anti-capitalista en la que tres presidiarios abandonan la cárcel, tras cumplir su condena, y emprenden un viaje en el que deberán enfrentar un gran dilema moral. Uno de los expresidiarios es un médico (Alberto Closas) requerido para que realice una operación de emergencia. La víctima es un niño abandonado a su suerte por su padre, un hombre de negocios cínico, lúbrico y «para el que solo hay una realidad, el dinero». Por contra, los exreclusos de Todos somos necesarios son individuos sentimentales, aunque de conciencia nocturna y culpable que, tras despertar a la conciencia social alcanzada en toda reclusión obligatoria, se enfrentan nuevamente al rechazo y la hipocresía públicas (un ladrón mira a un hombre de negocios y le dice: «Juraría que usted y yo tenemos algo en común»; un policía comenta: «Si nos diese por detener a hombres de negocios respetables...») Se retrata el contraste entre el egoísmo cobarde de los hombres de negocios («No hay otra moralidad que la que se encierra en una caja registradora…») o aquellos que carecen del suficiente valor para combatir el destino, y el natural instinto de cooperatividad del género humano, corrompido por la necesidad, las estructuras sociales opresivas y, por supuesto (last but not least), el dinero. Nieves Conde escoge un escenario muy cinematográfico: el tren; símbolo a la vez del tránsito y de la modernidad. Una vez embarcados en el mismo tren (¿España?, ¿La humanidad?), y afrontando un dilema moral común, los hombres deciden posponer su individualismo corrosivo, para cooperar en la salvación de un niño enfermo. Pero la valentía del expresidiario, que finalmente salva la vida del menor, será recibida con ambigüedad. En un primer momento se saluda su actitud, pero más tarde (cuando planea la sospecha en el tren sobre un nuevo robo), el mismo pueblo pedirá la horca…
Se retrata el contraste entre el egoísmo cobarde de los hombres de negocios («No hay otra moralidad que la que se encierra en una caja registradora…») o aquellos que carecen del suficiente valor para combatir el destino, y el natural instinto de cooperatividad del género humano, corrompido por la necesidad, las estructuras sociales opresivas y, por supuesto (last but not least), el dinero. Nieves Conde escoge un escenario muy cinematográfico: el tren; símbolo a la vez del tránsito y de la modernidad. Una vez embarcados en el mismo tren (¿España?, ¿La humanidad?), y afrontando un dilema moral común, los hombres deciden posponer su individualismo corrosivo, para cooperar en la salvación de un niño enfermo. Pero la valentía del expresidiario, que finalmente salva la vida del menor, será recibida con ambigüedad. En un primer momento se saluda su actitud, pero más tarde (cuando planea la sospecha en el tren sobre un nuevo robo), el mismo pueblo pedirá la horca…jueves, mayo 04, 2006
¡A la felicidad por la electrónica!
 Esa pareja feliz (1951) es la ópera prima del tándem Berlanga & Bardem. Las peripecias de una joven pareja que vive de realquiler sirven a nuestros nobeles realizadores para pintar un cuadro de «realismo crítico» de la España «franquista». La película es un alegato irónico contra la sociedad de consumo de inicios de los años cincuenta. Se critican los nuevos opios y ocios populares, empezando por una parodia del cine histórico español (una sosias de Aurora Bautista cae desmayada desde un decorado de cartón piedra). Y, ante todo, las artificiales recompensas de una sociedad consumista que no puede proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Bardem y Berlanga miran con escepticismo la nueva sociedad capitalista; ¿creerían que a las jóvenes parejas de la URSS o de la RDA las cosas les marchaban mucho mejor?.
Esa pareja feliz (1951) es la ópera prima del tándem Berlanga & Bardem. Las peripecias de una joven pareja que vive de realquiler sirven a nuestros nobeles realizadores para pintar un cuadro de «realismo crítico» de la España «franquista». La película es un alegato irónico contra la sociedad de consumo de inicios de los años cincuenta. Se critican los nuevos opios y ocios populares, empezando por una parodia del cine histórico español (una sosias de Aurora Bautista cae desmayada desde un decorado de cartón piedra). Y, ante todo, las artificiales recompensas de una sociedad consumista que no puede proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Bardem y Berlanga miran con escepticismo la nueva sociedad capitalista; ¿creerían que a las jóvenes parejas de la URSS o de la RDA las cosas les marchaban mucho mejor?.La caza (1965), de Carlos Saura
 La caza no es un caso de cine político prístino, puesto que no es posible identificar claramente su partidismo positivo. Esto no quiere decir que la película deje de ser partidaria, pero debido a su año de realización (1965) las tesis «izquierdistas» no podrían haber sido expuestas de un modo nítido. Por eso, Carlos Saura escoge dar un rodeo estético (y hay que admitir que se trata de un brillante rodeo), principalmente a través de metáforas visuales y de un escenario simbólico en el que poder disolver su crítica de la sociedad española de posguerra. Durante la «última cena» antes de la catástrofe, mientras la partida de cazadores come conejo y pimientos, uno de los personajes dice: «Llegará un da en que los conejos se coman al género humano nos invadirán y formaran una nueva civilizaciones y como son mas pequeños que nosotros habrá lugar para todos y la lucha de clases desaparecerá y no habrá mas envidia y así se arreglara el mundo. Pero antes sostendrán una gran guerra con las ratas.»
La caza no es un caso de cine político prístino, puesto que no es posible identificar claramente su partidismo positivo. Esto no quiere decir que la película deje de ser partidaria, pero debido a su año de realización (1965) las tesis «izquierdistas» no podrían haber sido expuestas de un modo nítido. Por eso, Carlos Saura escoge dar un rodeo estético (y hay que admitir que se trata de un brillante rodeo), principalmente a través de metáforas visuales y de un escenario simbólico en el que poder disolver su crítica de la sociedad española de posguerra. Durante la «última cena» antes de la catástrofe, mientras la partida de cazadores come conejo y pimientos, uno de los personajes dice: «Llegará un da en que los conejos se coman al género humano nos invadirán y formaran una nueva civilizaciones y como son mas pequeños que nosotros habrá lugar para todos y la lucha de clases desaparecerá y no habrá mas envidia y así se arreglara el mundo. Pero antes sostendrán una gran guerra con las ratas.» El escenario simbólico es un coto de caza soleado, semidesértico, habitado principalmente por conejos y animales reptantes. Ahí se dirige una partida de cazadores desde la ciudad, llevando consigo los fracasos de su vida personal. Esta partida representa el patriarcalismo (¿español?, ¿universal?) en crisis: los valores de la virilidad, la fuerza («prefiero morir antes que quedarme cojo o manco»), la lucha por la vida, la dominación burguesa, la caza y la guerra. Sobre el título del film, resulta destacado que la película pasara a llamarse finalmente La caza (genérica), en lugar de La caza del conejo. La caza funge así como metáfora de la guerra («La mejor caza es la caza del hombre»), no únicamente de la dominación de la naturaleza por el hombre, sino de la dominación entre clases, de la razón objetivante que descubre al ser humano desde el punto de mira de un fusil.
El escenario simbólico es un coto de caza soleado, semidesértico, habitado principalmente por conejos y animales reptantes. Ahí se dirige una partida de cazadores desde la ciudad, llevando consigo los fracasos de su vida personal. Esta partida representa el patriarcalismo (¿español?, ¿universal?) en crisis: los valores de la virilidad, la fuerza («prefiero morir antes que quedarme cojo o manco»), la lucha por la vida, la dominación burguesa, la caza y la guerra. Sobre el título del film, resulta destacado que la película pasara a llamarse finalmente La caza (genérica), en lugar de La caza del conejo. La caza funge así como metáfora de la guerra («La mejor caza es la caza del hombre»), no únicamente de la dominación de la naturaleza por el hombre, sino de la dominación entre clases, de la razón objetivante que descubre al ser humano desde el punto de mira de un fusil.miércoles, mayo 03, 2006
Román Gubern, ese hombre
«El CINE ESPAÑOL REALIZADO BAJO LA PROLONGADA DICTADURA del general Franco constituye un corpus precioso para quien quiera estudiar los fenómenos culturales patológicos, las perversiones de la imaginación, las frustraciones colectivas el cretinismo como sistema y modelo artístico. Su estudio resulta más fructífero e idóneo para el sociólogo, el antropólogo y el psicoanalista que para el historiador de arte.»
 De una manera tan rampante comienza el prólogo que Román Gubern, semiólogo y autor de numeroros libros y ensayos sobre cine y televisión (como puede verse en su prolongado curriculum vitae), escribió para Un cine para un imperio, de Paco Ignacio Taibo I (Editorial Oberon, 2002).
De una manera tan rampante comienza el prólogo que Román Gubern, semiólogo y autor de numeroros libros y ensayos sobre cine y televisión (como puede verse en su prolongado curriculum vitae), escribió para Un cine para un imperio, de Paco Ignacio Taibo I (Editorial Oberon, 2002).«(…) podría decirse que el concepto A1 de «tiempo de silencio» es un concepto estándar en nuestro presente, tal como es entendido por todos (y son la mayoría) de quienes hablan de una «transición democrática» que dejó atrás a la «dictadura» del General Franco (…) El «tiempo de silencio» A1 es, sencillamente, al menos en extensión (y, en gran medida también, se supone que en la definición del concepto derivado de «dictadura»), el tiempo de la dictadura franquista, los «cuarenta años» contados, bien sea desde 1936 a 1975, bien sea contados desde 1939 a 1978. Después del «tiempo de silencio» nos encontramos en el «tiempo de la libertad», que será, ante todo, «libertad de expresión» (¡habla, pueblo, habla!), «libertad de prensa», «libertad de opinión», «libertad de cátedra»; en resumen, las «libertades» derivadas del hecho de haberse roto las mordazas que imponían el silencio en el período de la «dictadura.»
martes, mayo 02, 2006
Siete días de enero (1979), de Juan Antonio Bardem
 Siete días de enero es la película que Juan Antonio Bardem (dirección y guión) consagró a los hechos fatídicos ocurridos el 24 de enero de 1977, por los que resultaron asesinados varios abogados laboristas vinculados al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras. Al suceso se le conoció pronto mediatica y popularmente como la matanza de Atocha. Sin duda, el film es una buena muestra de cine político en el sentido más fuerte; en cuanto cine político partidario, concretamente en cuanto sirve a la lucha política del PCE (el propio Bardem declaró en 2002: «Hice la película porque consideré -y considero-que era mi deber como ciudadano, como cineasta y como comunista»).
Siete días de enero es la película que Juan Antonio Bardem (dirección y guión) consagró a los hechos fatídicos ocurridos el 24 de enero de 1977, por los que resultaron asesinados varios abogados laboristas vinculados al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras. Al suceso se le conoció pronto mediatica y popularmente como la matanza de Atocha. Sin duda, el film es una buena muestra de cine político en el sentido más fuerte; en cuanto cine político partidario, concretamente en cuanto sirve a la lucha política del PCE (el propio Bardem declaró en 2002: «Hice la película porque consideré -y considero-que era mi deber como ciudadano, como cineasta y como comunista»).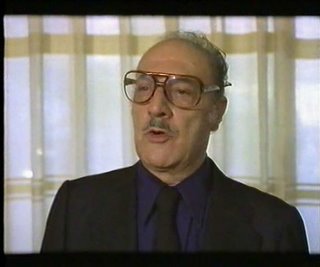 La tesis política que desarrolla cinematográficamente el comunista Bardem coincide con la idea de la «estrategia de la tensión», al modo fascista. Según esto, los hechos de Atocha constituirían una «provocación» fascista destinada a desequilibrar a los grupos de lucha obrera, esencialmente pacíficos. Bardem convierte en realidad cinematográfica esta idea partidaria; los comunistas aparecen como luchadores por la libertad del porvenir, en cambio, los «fascistas» vinculados a una caduca burguesía franquista («la cruzada de liberación no ha terminado todavía»), al clero, a la policía y a la milicia, son retratados sin reparar en gastos retóricos. Se cuestiona incluso la estética, o la misma sexualidad de los «fascistas»; episodios por cierto nada desdeñables, ya que permiten reforzar la impresión de gran decadencia de la «extrema derecha» española. Esta «derecha fascista» actuaría movida por impulsos más etológicos que morales o auténticamente filosóficos, y ello frente al desprendimiento e idealismo de los militantes comunistas. Se subraya, paralelamente, el contraste entre la unidad idealista y el cooperativismo de los comunistas, y el caos de corrupción, desunión y desconfianza que reina entre los «fascistas». Otro elemento a considerar: mientras que los fascistas apelan a la defensa de España, los comunistas lo hacen a la solidaridad de clase, al progreso y la «libertad».
La tesis política que desarrolla cinematográficamente el comunista Bardem coincide con la idea de la «estrategia de la tensión», al modo fascista. Según esto, los hechos de Atocha constituirían una «provocación» fascista destinada a desequilibrar a los grupos de lucha obrera, esencialmente pacíficos. Bardem convierte en realidad cinematográfica esta idea partidaria; los comunistas aparecen como luchadores por la libertad del porvenir, en cambio, los «fascistas» vinculados a una caduca burguesía franquista («la cruzada de liberación no ha terminado todavía»), al clero, a la policía y a la milicia, son retratados sin reparar en gastos retóricos. Se cuestiona incluso la estética, o la misma sexualidad de los «fascistas»; episodios por cierto nada desdeñables, ya que permiten reforzar la impresión de gran decadencia de la «extrema derecha» española. Esta «derecha fascista» actuaría movida por impulsos más etológicos que morales o auténticamente filosóficos, y ello frente al desprendimiento e idealismo de los militantes comunistas. Se subraya, paralelamente, el contraste entre la unidad idealista y el cooperativismo de los comunistas, y el caos de corrupción, desunión y desconfianza que reina entre los «fascistas». Otro elemento a considerar: mientras que los fascistas apelan a la defensa de España, los comunistas lo hacen a la solidaridad de clase, al progreso y la «libertad». Por supuesto, el partidismo de Bardem tiende a remarcar lo que el recientemente fallecido Jean François Revel llamó la gran «mascarada» de la izquierda. La violencia de la izquierda, que existe accidentalmente, sólo puede ser una violencia legítima, puesto que se ejerce desde la idea de una moralidad superior: la lucha por la emancipación obrera, y de la misma «humanidad». Mientras que la violencia de la derecha, que existe necesesariamente, en virtud de su propia naturaleza, solo puede aparecer como una «provocación» o una especie de regurgitación del instinto animal, de la lucha por la ambición personal, de las bajas pasiones &c.
Por supuesto, el partidismo de Bardem tiende a remarcar lo que el recientemente fallecido Jean François Revel llamó la gran «mascarada» de la izquierda. La violencia de la izquierda, que existe accidentalmente, sólo puede ser una violencia legítima, puesto que se ejerce desde la idea de una moralidad superior: la lucha por la emancipación obrera, y de la misma «humanidad». Mientras que la violencia de la derecha, que existe necesesariamente, en virtud de su propia naturaleza, solo puede aparecer como una «provocación» o una especie de regurgitación del instinto animal, de la lucha por la ambición personal, de las bajas pasiones &c.NO-DO (Noticiario y Documentales)
 Nodo, una historia próxima es un documental realizado en 1992 por Carlos Amann, narrado y presentado por Emilio Gutierrez Caba, con motivo del cincuenta aniversario del inicio de los Noticiarios y Documentales (NODO). Desde el 29 de sepriembte de 1942, en sus vetustos estudios de la calle O'Donell, hasta su definitiva disolución en 1981 (antes, en 1975, se suprimió su exhibición obligatoria en los cines), el NODO fué el «único notario autorizado de la realidad española».
Nodo, una historia próxima es un documental realizado en 1992 por Carlos Amann, narrado y presentado por Emilio Gutierrez Caba, con motivo del cincuenta aniversario del inicio de los Noticiarios y Documentales (NODO). Desde el 29 de sepriembte de 1942, en sus vetustos estudios de la calle O'Donell, hasta su definitiva disolución en 1981 (antes, en 1975, se suprimió su exhibición obligatoria en los cines), el NODO fué el «único notario autorizado de la realidad española».lunes, mayo 01, 2006
Juventud a la intemperie (1961), de Ignacio F. Iquino
«He aqui el escenario, la urdidumbre de cualquier gran ciudad del mundo. Entre sus tentáculos de cemento, entre el humo y el estrépito, la aglomeración y el desasosiego, acosada y tentada por las más bajas solicitudes de la corrupcion espiritual, alientan extensos núcleos de una juventud sin ideales. Los esfuerzos realizados por los estadistas y las entidades seculares para arropar el desangelamiento moral de las nuevas generaciones sin amor al pasado ni fe en el futuro, que viven como en un estado de angustia nacido del caos que provocó la ultima contienda universal, no han bastado para evitar que, junto a una juventud que se prepara para construir un mundo mejor, enardecida de nobles ambiciones, se agite y se consuma en el nirvana de su desaliento, y en los percances morbosos de cada dia, otra juventud que vive a la intemperie.»
